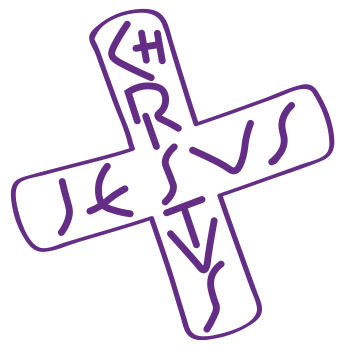La liturgia de hoy nos invita a participar de la fiesta del cielo, con todos los que ya viven en perfecta comunión con Dios, pues en esta solemnidad de Todos los Santos celebramos el misterio de la comunión de los santos. Ellos están con Dios como nuestros intercesores, formando el Cuerpo Místico de Cristo, que es la Iglesia de los bienaventurados.
Necesitamos recordar que estar en el cielo es una felicidad sublime y que fuimos creados por Dios para encontrar esa felicidad. Estar en el paraíso, con Dios, es ser santo y este no es un camino sólo para religiosos y consagrados, es un camino para todos nosotros. Cuando nos bautizamos, todos estamos llamados a recorrer este camino.
Así, el camino al cielo puede llamarse búsqueda de la santidad y es el principal objetivo de la vida humana, porque sólo con Dios podemos ser plenamente felices. Pero no basta ser bautizados y tener fe, también necesitamos dos cosas más: la gracia de Dios y nuestra acción.
Recibimos la gracia inicial con el bautismo y, a lo largo de nuestra vida, renovamos esta gracia muchas veces por la acción santificadora de los demás sacramentos, especialmente la Eucaristía. Con esta fuerza, somos capaces de practicar acciones que serán como baldosas, pavimentando nuestro camino hacia la santidad.
Podemos decir que el camino de la santidad es la perfección de la caridad, la perfección del amor. Tener un amor perfecto es tener el corazón totalmente vuelto a Jesús, es amar al prójimo por amor a Él.
Para que la caridad crezca y dé frutos, creando cada vez más baldosas en nuestro camino hacia la santidad, necesitamos mantener viva la palabra de Dios, borrar el egoísmo de nuestro corazón y entregarnos a las prácticas de oración, penitencia y amor al prójimo.
En la primera lectura (Ap 7,2-4,9-14), Juan se sirve de una visión para hablarnos de la alegría de los santos y mártires que ya han llegado a esta fiesta. El Cordero sacrificado en Pascua, el Resucitado, transformó el camino de muerte en camino de vida para todos los que le siguen. Son numerosos y participan con Jesús en este triunfo de la vida sobre la muerte, en una fiesta eterna. Es la comunión de los santos de la que hablamos en el Credo, todas las personas que murieron aquí en la tierra y están unidas a Dios.
En la segunda lectura (1 Jn 3, 1-3) Juan recuerda que todos los bautizados reciben esta invitación. Un segundo mensaje de esperanza. Responde a nuestras dudas sobre nuestro futuro destino. ¿En qué nos convertiremos? Si Dios, en su inmenso amor, nos hace sus hijos, nunca nos abandonará. Con la venida de Jesús queda claro que pertenecemos a la familia divina y, así como las personas de una misma familia tienen rasgos similares, también somos semejantes a Él, ya que somos Su familia aquí en la tierra.
El Evangelio señala el camino para alcanzar el reino de los cielos, el camino de la santidad. El discurso sobre las bienaventuranzas que trae el Evangelio de Mateo (Mt 5, 1-12a) forma parte del Sermón de la Montaña. Así como había hecho Moisés en el Primer Testamento, subiendo a la cima de la montaña para hablar con Dios y recibir las Tablas de la Ley, Jesús sube a la cima de una colina y da nuevas pautas de vida al pueblo. La promesa ahora deja claro que este es el camino hacia el Reino de Dios, un mapa que, si se sigue, nos lleva a la alegría futura de una vida en comunión con Dios.
El Papa Francisco nos enseña que bienaventurado es “sinónimo de santo, porque expresa que la persona fiel a Dios y que vive su Palabra alcanza, en el don de sí mismo, la verdadera felicidad”. En la Exhortación Apostólica sobre la llamada a la santidad en el mundo de hoy (n. 14) dice: “Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y dando nuestro propio testimonio en las ocupaciones de cada día, donde cada uno se encuentra a sí mismo”. . La convocatoria es para todos. La santidad no es fruto del esfuerzo humano. No importa cuánto lo intentemos, no podemos hacerlo solos. La santidad es un don del amor de Dios añadido a la respuesta del hombre a la iniciativa divina. No es un premio para los buenos, la santidad es obra del hombre para la Iglesia, bendecida por Dios. Queremos ser santos, por supuesto, para vivir eternamente junto a Dios, pero también para hacer mejor y más santa la Iglesia de Cristo.
Bienaventurados, como vimos en el Evangelio de hoy, los pobres de espíritu. ¿Y quienes son ellos? Podemos decir que aquellos que se permiten creer, esperar y amar son pobres de espíritu. Son los que dan crédito al amor a Dios; que confían, con abandono de sí mismos; que esperan en Dios y aceptan ser criticados por Su Palabra, porque quieren ser mejores personas; en fin, son los que aman sin medida y para poner en práctica este amor debemos ser misericordiosos.
Son santos también los afligidos, los que comparten el sufrimiento de los demás y se consuelan en Dios; los mansos, es decir, los que a la violencia no responden con violencia, sino con amor; los hambrientos y sedientos de justicia, porque la desean y la practican; los misericordiosos, que ponen su corazón en los pobres; los puros de corazón son santos, los que guardan su integridad y no actúan con segundas intenciones; los que promueven la paz, pues crean lazos de amistad; los perseguidos por causa de la justicia, los que sufren para que el plan de Dios se mantenga firme. Sólo quien se deja conducir y sostener por el Espíritu Santo puede vivir las Bienaventuranzas. Los santos son personas que supieron escuchar la llamada del Señor y le fueron fieles.
Dios, en su inmenso amor, nos hizo hijos suyos y nunca podrá abandonarnos. Quiere que aceptemos la invitación “Sed santos, como vuestro Padre celestial es santo” (Mt 5,48). Él quiere que pavimentemos nuestro camino de santidad con muchas tejas y lleguemos a la morada eterna para vivir la felicidad plena, y para eso, como hemos visto, necesitamos entregarnos totalmente a Su voluntad y amor sin límites.
Ana Carolina Paiva Ângelo
Catequista en la Parroquia Asunción de Nuestra Señora.
Sao Paulo Brasil